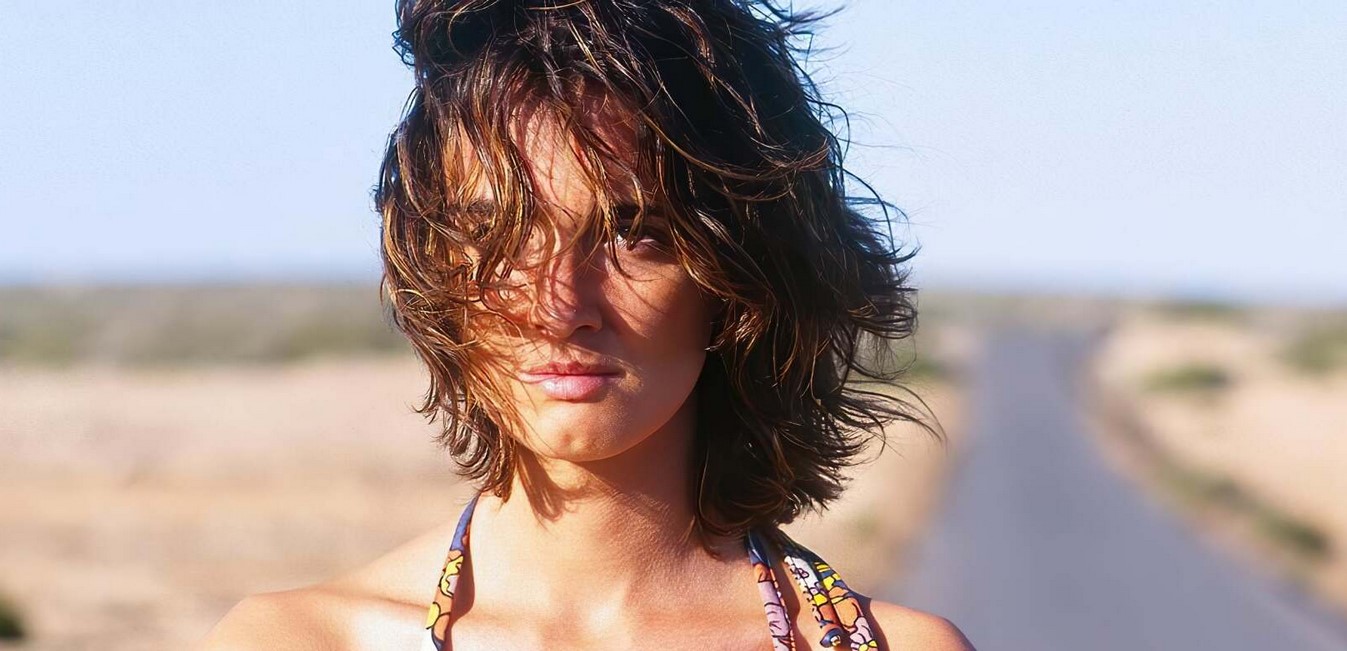Cine español en el cambio de siglo

Los tardíos años noventa del siglo XX y la entrada del nuevo milenio implicaron algunas transformaciones significativas para el cine español. La legislación vigente dejó atrás el concepto de “cine español” para reemplazarlo, adaptándose a las nuevas tecnologías, por el de “industria audiovisual” concepto que se extendía hasta la televisión en abierto y codificada, el vídeo, el DVD, etcétera. Una menor inversión por parte de Televisión Española y la presencia agresiva del cine estadounidense fueron peligros paliados, solo en parte, por la ley impulsada por la ministra Carmen Alborch en 1994, más tarde complementada por la "Ley de Fomento y Promoción de la Cinematografía y del Audiovisual", que se aprobó en junio de 2001.
La actividad de los “viejos” del cine español, como Luis G. Berlanga (Todos a la cárcel, 1993), Gonzalo Suárez (Don Juan en los infiernos, 1991; Mi nombre es sombra, 1996), J. J. Bigas Luna (Las edades de Lulú, 1990; Bámbola, 1996), Imanol Uribe (Días contados, 1994), José Luis García Sánchez (Tirano Banderas, 1993; Siempre hay un camino a la derecha, 1997) se estrelló contra cierto desinterés del público. No todo fueron malas noticias. Fernando R. Trueba consiguió el segundo Oscar para una película española con Belle Epoque (1992). Pedro Almodóvar se convirtió en referencia de la producción cinematográfica española tanto dentro como fuera del país. Sus películas interesaron a un grupo cada vez más numeroso de espectadores y levantaron polémica tras sus respectivos estrenos. Tacones Lejanos (1991), Kika (1993) y La flor de mi secreto (1995) son una muestra de su trayectoria personal que consolidó eficazmente gracias al buen hacer promocional que realizó siempre su productora. Su aportación creativa se vio recompensada con el tercer Oscar para una película española, premio que consiguió con Todo sobre mi madre (1999). Hubo una oleada de nuevos directores que incluye los nombres de Julio Medem, autor de Vacas (1991), La ardilla roja (1992) y Los amantes del círculo polar (1998); Juanma Bajo Ulloa con Alas de mariposa (1991) y La madre muerta (1993); Benito Zambrano con Solas (1998), y directoras como Isabel Coixet (Cosas que nunca te dije, 1996), Gracia Querejeta (El último viaje de Robert Ryland, 1996; Cuando vuelvas a mi lado, 1999) y Patricia Ferreira (Sé quien eres, 2000), reclamaron un puesto en la industria con energía muy femenina . El debut más prometedor fue acaso el de Alejandro Amenábar con Tesis (1996), aunque lo que vino después pueda merecer objeciones. En un plano puramente taquillero es imposible no mencionar a Santiago Segura y su paródico policía Torrente.
Ese listado es parcial y hay que agregar otros nombres. Pero conviene tener en cuenta este panorama a la hora de acercarse a este ciclo que pretende resumir, de manera inevitablemente incompleta, al cine español del fin de siglo y el que vino inmediatamente después, alternando cineastas de la “nueva generación” con otros que venían de antes. Estas son, además, algunas de las últimas películas que se rodaron en 35mm y es en ese formato que son exhibidas.
La lengua de las mariposas
DIR: José Luis Cuerda / 97 min.
España 1999.
Secretos del corazón
DIR: Montxo Armendáriz / 105 min.
España, Francia, Portugal 1997.
Cosas que dejé en La Habana
DIR: Manuel Gutiérrez Aragón / 110 min.
España 1997.
La camarera del Titanic
DIR: Bigas Luna / 97 min.
España, Francia, Italia 1997.
Solas
DIR: Benito Zambrano / 98 min.
España 1999.
Una historia de entonces
DIR: Jose Luis Garci / 109 min.
España 2000.
Lucía y el sexo
DIR: Julio Medem / 128 min.
España, Francia 2001.
Krampack
DIR: Cesc Gay / 92 min.
España 2000.
El cielo abierto
DIR: Miguel Albaladejo / 102 min.
España 2001.
El lápiz del carpintero
DIR: Antón Reixa / 106 min.
España 2003.
El bola
DIR: Achero Mañas / 84 min.
España 2000.
Otros Ciclos
Peña programa: el tango en el cine argentino
En un principio el tango fue inseparable del cine argentino. Los personajes de las ficciones tangueras aparecieron desde los albores del cine mudo y varias orquestas típicas se consolidaron acompañando películas mudas, práctica en la que se inició ante el público un adolescente llamado Aníbal Troilo, en el cine Petit Colón. El primer largometraje argentino con sonido óptico se llama Tango! y el...
Ver másBalkan Film Festival
El Balkan Film Festival en Montevideo es el primer evento en América Latina dedicado exclusivamente al cine de los Balcanes. Desde 2016 promueve la diversidad cultural de la región mediante una cuidada selección de películas que revelan su espíritu, historias y miradas singulares.
El festival busca acercar el cine balcánico al público latinoamericano, ofreciendo tanto obras contemporáneas como ...