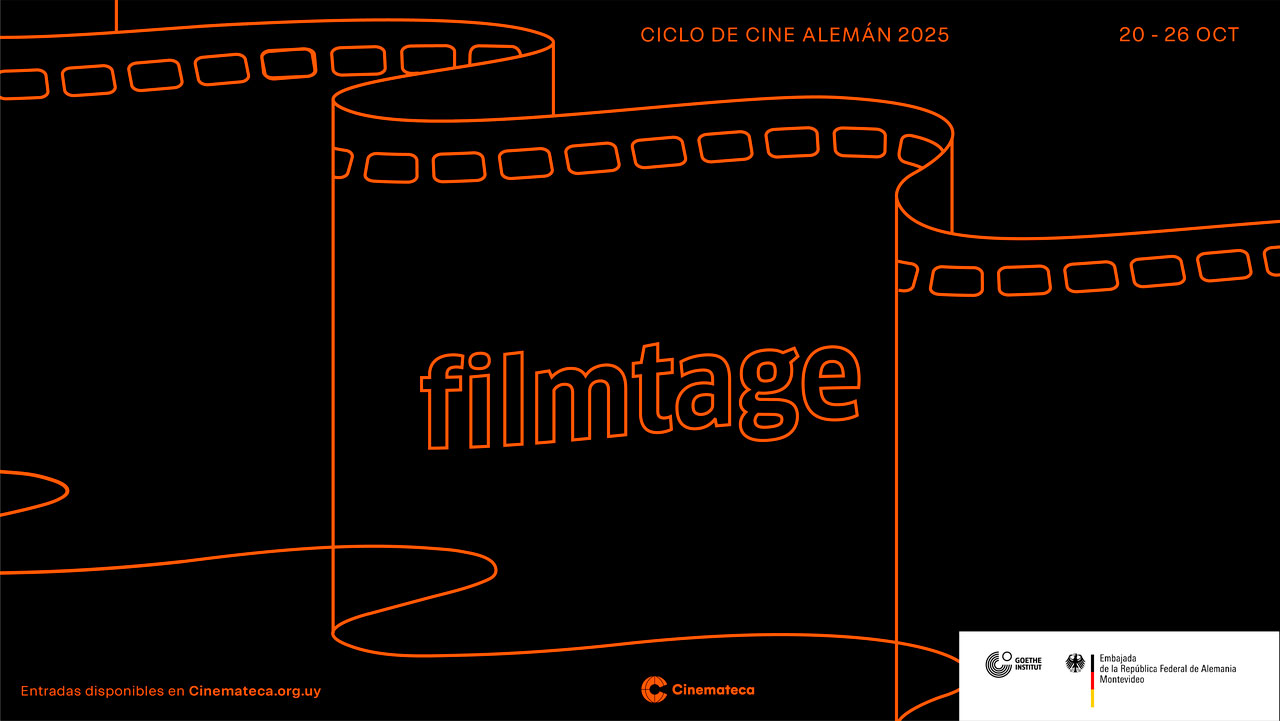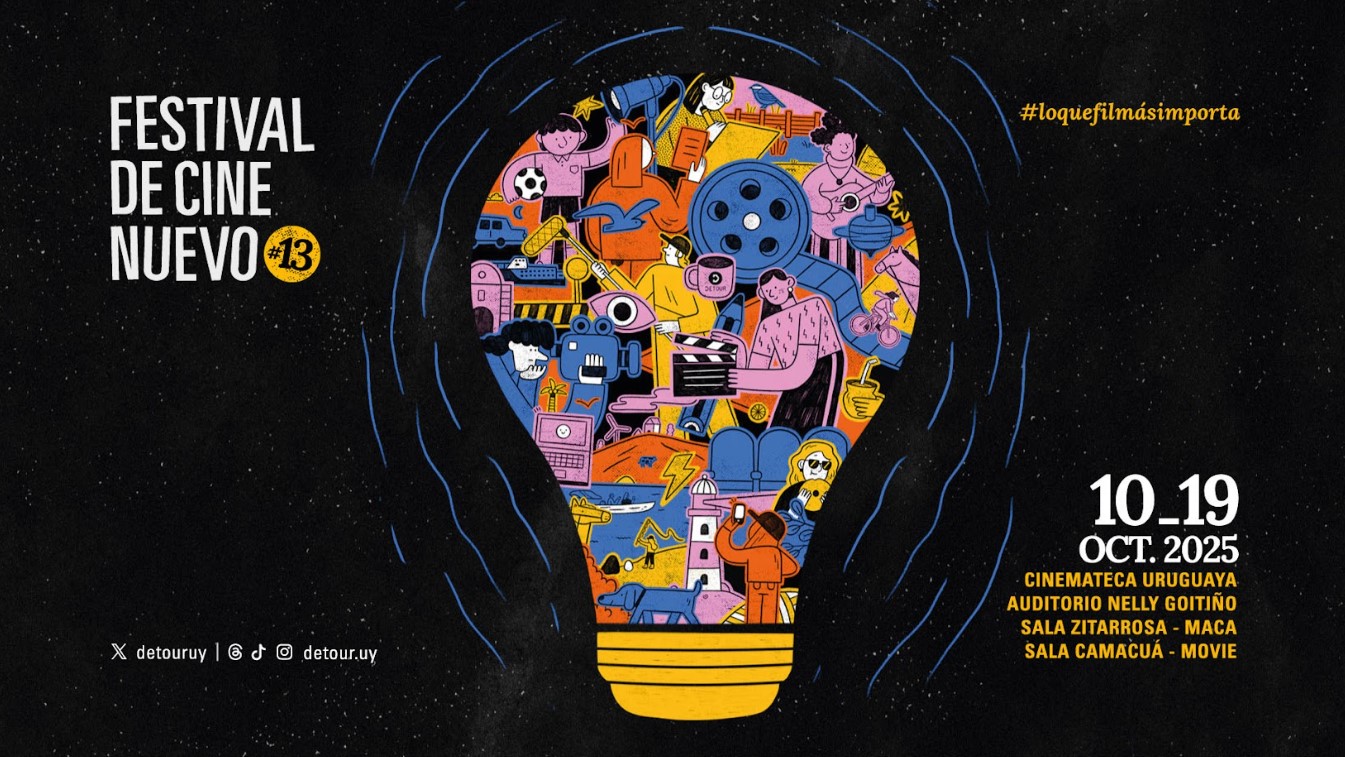El Padre, un padre, los otros padres (****)
31 de julio del 2024
*EN NOMBRE DEL PADRE (Nel nome del Padre) — Italia 1971.
Director y libretista. Marco Bellocchio. Productor. Franco Cristaldi. Fotografía (Eastmancolor). Franco Di Giacomo. Montaje. Franco Arcalli. Dirección artística. Amedeo Fago. Música, Nicola Piovani. Producción Vides Cinematográfica (Roma). Elenco: Yves Beneyton (Angelo Transeuntí), Renato Scarpa (Padre Corazza). Lou Castel (Salvatore). Piero Vida (Bestias), Aldo Sassl (Franc), Laura Betti (madre de Franc). Marco Romizl (Camma). Ghigo Alberani (prefecto Dios-te-ayude), Gérard Brucaron (Bocciofill). Edoardo Toricella (Padre Matematicus), Tino Maestroni (Tino, Mensajero del Planeta Krel), Glsella Burinato (Llsetta). Lupisa Di Gaetano (Virgen Consoladora). Claudio Besestri (Muscolo). Livlo Galassi (Marsillo).
Duración: 107 minutos. (Sala Cinemateca; 2/3/1979).
Hay varias definiciones posibles para este film aparentemente simple que desde el título apunta una ironía y una duplicidad, porque ese padre puede ser el Padre (una de las partes de la trilogía divina) o puede ser simplemente el padre que agrede y es agredido por su hijo en las primeras imágenes antes de los títulos. Sin embargo, cualquiera de los dos sentidos habilita un ataque al paternalismo, que otros padres (sacerdotes) practican en un colegio católico italiano. Es a ese padre indefinido, dominante, despótico, al que alude el film. No sólo cuestiona el desgastado sentido patriarcal de algunos sectores de la Iglesia, sino ese mismo paternalismo a nivel de toda la sociedad. La ubicación histórica precisa (muerte de Pío XII) no debe interpretarse como un dato eclesiástico, el anticipo al aggiornamento, sino como un momento de transición de Italia, la época en que el país intenta su tecnificación, el instante en que las crisis políticas generan contradicciones más actuales. Una primera definición del film (su cuestionamiento de la vida en colegios católicos italianos) es válida en una visión superficial. Otra propone el tratamiento adulto de una discusión sobre la responsabilidad individual enfrentada al paternalismo. Una última definición debiera apuntar sin embargo el dato clave de que las sucesivas instancias de rebelión de los protagonistas no impiden que ese orden aunque maltrecho, sobreviva. Por eso, el cabecilla de la revuelta termina jugando en favor de quienes quiere destruir y en la secuencia final, cuando intenta regresar al colegio de donde salió, encuentra apenas la alianza de un alienado, sugiriendo que ha quedado fuera de la realidad. Esa idea completa otra que el film lanza en un diálogo ocasional donde uno de los sacerdotes reflexiona, ante ese intento de rebeldía, que el protagonista no ha entendido nada, es decir, que simplemente colabora para que nada pase y nada cambie. A este grado de reflexión el film arriba con calma, proponiendo al espectador varias salidas que no lo son y abandonando a su protagonista en medio de la confusión. La historia es bastante simple y hasta lineal. Describe el ingreso de un pupilo (Yves Beneyton) a un colegio cerrado católico, su enfrentamiento con la disciplina irracional, una lucha individual y aristócrata contra los padres que gobiernan el colegio, su inclinación hacia prácticas destructivas sin nada que proponer a cambio, su aparente triunfo y su real fracaso final. El colegio queda maltrecho pero en esa ruina colabora poco la acción del personaje: es más bien el tiempo que pasa y cambia las cosas lo que demuele ese convento carcelario. Esa anécdota elemental está dotada de varias líneas divergentes, apunta la relación del protagonista con otro compañero de internado, su relación conflictiva con los demás alumnos, suma ocasionalmente algunos retratos de cómo la caridad pervierte a proletarios varios y hace correr riesgos a monjas incautas, satiriza las costumbres sacerdotales y las manías que gobiernan el colegio e incluye un inventario de fetichismos, perversiones y obsesiones generadas por tanta disciplina. Esa zona, la más visible, es seguramente la más obvia pero la menos interesante. Está realizada, sin embargo, con mucha astucia, con insistencia en el retrato de paredes áridas y descarnadas, con el registro de textos e inscripciones sobre vigilancia cristiana y sumisión individual, con la actitud que asumen los personajes espiándose unos a otros (un cortejo en la escalera vulnera a una estatua pero es visto por los superiores, las mirillas de las ventanas de las celdas de clausura que se abren y cierran alternando la soledad y la vigilancia, los ocultamientos de los pupilos) y sugiere que esa vida es un mero ritual que reemplaza a la vida real. Un sector importante del film consiste del relevamiento de ese ritual, no sólo porque apunta oraciones y vida monacal, sino porque explícitamente dice que de esa forma se reemplazan los instintos vitales (y hasta la Virgen en un rapto[1] de delirio toma partido y amonesta a uno de los muchachos porque se masturba), una suerte de aproximación a la muerte y a la destrucción que parecen ansiar superiores más obsedidos del colegio. Esa crónica está tensada por varios choques: los rites contra la vida espontánea, el del pupilo que ingresa contra los superiores, los choques entre los propios alumnos, el enfrentamiento de los afanes de predominio de dos personajes (Beneyton, Aldo Sassi) y, sobre todo, la referencia implícita a un mundo exterior del que la clausura sería una defensa. A otro nivel el conjunto es una réplica de estructuras de dominio y ritual más generales, un comentario indirecto que se propone la reflexión del espectador y que comienza por reconstruir escalas de valores en función de los cuales se justifican las normas internas. Esos significados mayores están hábilmente marcados por Marco Bellocchio que necesita apenas una salida al exterior de los protagonistas para delatar en ellos una vocación por la muerte y no por la vida, un movimiento de cámara para indicar que el panteón de antiguos directores del colegio genera esta crisis. La muerte del papa transmitida por televisión ocurre en medio de una contienda de pupilos, prefecto y otros, como apuntando que por encima de ese orden patriarcal está aún el paternalismo de la Iglesia y que el mundo exterior repite el ámbito privado del colegio. Cuando uno de los alumnos organiza una sesión operática para ridiculizar a la fe, el estallido conmueve a los demás personajes pero no apuntala ninguna idea de reemplazo, es una simple rebeldía que se agota en la destrucción. Nada en el film indica que al fin y al cabo las cosas cambien, salvo, quizás, el tiempo que pasa, las palas mecánicas que derriban paredes. Pero ésa es una acción mágica, viene de afuera, es ajena a los fervores de los personajes, quizás sea un síntoma de la vida que a pesar de todo existe en otro lado. Una de las paradojas de este film infrecuente es la calma con que registra sadismos, obsesiones y monstruosidades, con un efecto de distanciamiento premeditado. Es una vía de reflexión donde Belocchio, sin comprometerse con sus personajes, apunta al autoritarismo paternalista (familia burguesa incluida: Laura Betti) para proponer la posibilidad de que la vida sea otra cosa que rigores, disciplinas y rituales. Por ausencia la idea gana fuerza a medida que el film suma frustraciones, errores y fracasos. En rigor las varias rebeliones (de los sirvientes violando monjas, de los pupilos destruyendo y quizás matando) prueban su inutilidad y empujan la idea de que la vida, a pesar de todo, existe, fuera.
M. Martínez Carril
Volver a las noticias